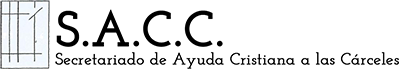ATENEO BIBLIOGRÁFICO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS – Abril 2022
En el presente Ateneo publicamos un Artículo elaborado por la Doctora Marta Daney, que entendemos reviste suma trascendencia.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Cátedra: Práctica Profesional Escribanía
Derechos y Actos de AUTOPROTECCIÓN
Derechos y Actos Personalísimos
La reforma del Código Civil y Comercial introdujo un capítulo entero, el Capítulo 3,
dedicado expresamente a los Derechos y Actos Personalísimos. Este Capítulo 3 está
en el Libro Primero, Parte General, Título 1, Persona Humana.
El capítulo consta de 11 artículos que se asientan fundamentalmente sobre la
inviolabilidad de la persona humana y el reconocimiento de su dignidad
art. 51 CCC) y regula el derecho a la vida, los actos de disposición del propio
cuerpo y el principio jurídico de que nadie está obligado a someterse a un
tratamiento médico, a la libertad personal, a la imagen, al honor, a la intimidad.
En cuanto al Derecho de Autoprotección, el articulado se complementa y convive con
distintas leyes especiales, como por ejemplo:
. la Ley 17.132 sobre Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de
Colaboración (modificada por la Ley No 26.130);
. la Ley 21.541 de Trasplantes;
. la Ley 26.378 de Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad;
. la Ley 26.529/2009 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento
Informado y su Decreto Reglamentario PEN 1089/12. El artículo 52 de la ley le
atribuye carácter de Orden Público a sus disposiciones.
. la Ley 26.657 de Salud Mental,
. la Ley 26.742 de Muerte Digna;
. la Disposición 840/1995 de la ANMAT sobre el uso compasivo de los medicamentos;
. el Código de Ética Médica de la República Argentina.
Y también está en relación con el artículo 17 CCC, también de la Parte General, Título
Preliminar, en tanto dispone que: “Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes
no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o
social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de
esos valores y según lo dispongan las leyes especiales”.
Se consagra el señorío del ser a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su
intimidad, sus creencias trascendentes, entre otros, es decir, lo que configura su
realidad integral y su personalidad, que se proyectan al plano jurídico como
transferencia de la persona humana. Derechos esenciales de la persona humana
relacionados con la libertad y la dignidad.
El derecho a la vida es indisponible, en tanto no existe un derecho al suicidio, puesto
que no genera sanciones civiles pero si el deber de los terceros de evitarlo.
El reconocimiento de los derechos personalísimos como categoría que merece una
recepción legislativa diferenciada es relativamente reciente, no sólo en nuestro país
sino también en el derecho comparado. Así tenemos el Código Civil de Portugal de
Portugal de 1966, y como pionero en Sudamérica el Código Civil Boliviano de 1975,
seguidos por la reforma al Código Civil Suizo de 1983, el Código Civil Peruano de
1984 y el Código Civil de Quebec de 1994.
Se observa un singular desarrollo de los Derechos Humanos durante el siglo XX,
tanto en el Derecho Internacional Público como en el Derecho Constitucional; la
constitucionalización del derecho privado; la comunidad de principios entre la
Constitución, el derecho público y el derecho privado, tendiente a la protección de la
persona humana a través de los derechos fundamentales, “derechos personalísimos
como un conjunto de valores fundamentales en tanto atañen a la persona humana en
su núcleo más íntimo y fundamental, constituyendo las piedras angulares de la
bioética moderna” (Mateo, 1987). Se produjo una positivización y difusión de los
Derechos Humanos ante el nuevo escenario que sobrevino luego de las guerras
mundiales.
Se ubicó al ser humano, a la persona, como centro del problema, y no a la sociedad
donde la persona se desarrolla, considerando la su trayectoria vital desde la
perspectiva del orden jurídico; los verdaderos destinatarios del derecho son las
personas de carne y hueso, tal cual son en su realidad social y no como una mera
abstracción, viviendo los reales y cotidianos problemas de la sociedad. Prueba de ello
es la Reforma Constitucional de 1994, que elevó a la máxima jerarquía normativa a
un conjunto de Tratados de Derechos Humanos conocido como “bloque de
constitucionalidad” (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
Se asegura así la primacía de la persona, se prohibe cualquier ataque a su dignidad y
se garantiza el respecto al ser humano desde el comienzo de la vida (“la vida”
constituye “el primer” derecho personalísimo, artículo 4o del Pacto de San José de
Costa Rica: “Artículo 4. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se
respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”).
España cuenta con la Ley de Protección Patrimonial de Personas con Discapacidad
que, en su artículo 223, establece que “cualquier persona con capacidad de obrar
suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en
documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia
persona o bienes, incluida la designación de tutor”.
La relación de respeto mutuo que cada uno debe a cualquier otro y puede exigir de
éste es la relación jurídica fundamental y la base de toda convivencia en una
comunidad jurídica y de toda relación jurídica en particular; donde no hay respeto y
consideración por el otro, se vulnera la dignidad de quien nos brinda su amistad o
simplemente sus ideas, aunque no lo conozcamos personalmente. Todos los derechos
personalísimos –los mencionados explícitamente en el capítulo 3 del Código y
también los implícitos- tienen su fundamento último en la dignidad de cada persona
humana y son anteriores a todo ordenamiento jurídico.
Antecedentes Argentinos
Vélez ya había advertido la importancia de estos derechos, si bien no los consideró
“un bien in jure”. Tan es así que en la nota al artículo 2312 del Código Civil reconoce
que “Hay derechos y los más importantes, que no son bienes, tales como
ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo
mismo a que pertenecen, como la libertad, el honor, el cuerpo de la
persona, la patria potestad, etc. Sin duda, la violación de estos derechos
personales puede dar lugar a una reparación que constituye un bien, jurídicamente
hablando; pero en la acción nada hay de personal: es un bien exterior que se
resuelve en un crédito. Si, pues, los derechos personales pueden venir a ser la causa
o la ocasión de un bien, ellos no constituyen por sí mismos un bien in jure.”
En 1.984, los Dres. Santos Cifuentes y Julio Rivera elaboraron un “Anteproyecto de
régimen integral de los derechos personalísimos” por encargo del Dr. Morello.
Las prácticas mortuorias y el recuerdo de los difuntos datan de tiempo inmemorial, y
Argentina no escapa a ello. El primer cementerio público, el Cementerio del Norte,
fue creado en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 1822, en tierras del antiguo
Convento de los Recoletos, y de allí se sucedieron los funerales, homenajes y
celebraciones públicos de la muerte. El 13 de diciembre de 1821 el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, con su Ministro de Gobierno,
Bernardino Rivadavia, por decreto establecieron la creación de dos cementerios
públicos al oeste de la ciudad, prohibieron “hacer sepultura en los enterratorios que
han servido hasta el presente” y determinaron que “todos los cadáveres serán
conducidos y sepultados en el Cementerio”, todo ello fundado en la preservación de
“la sanidad, la comodidad y la decencia del país” y en un sesgo igualitarista en contra
de la conservación de las jerarquías sociales dentro del ámbito de la muerte (“los
cadáveres serán enterrados … sin distinción de clase ni persona”, prohibiéndose
“depositar los cadáveres en la Iglesia, ni dar ninguna especie de solemnidad al oficio
de sepultura”.
El igualitarismo radical de Rivadavia se enfrentó a la tradición de “buena muerte” y el
17 de julio de 1822 se ordena la creación de un servicio fúnebre dividido en carros de
1o, 2o y 3o clase; el 8 de julio de 1823 se autoriza la venta de parcelas dentro del
cementerio, con secciones de distintos valores de acuerdo con su cercanía a la cruz
central (“cruz de Hosanna”, antigua tradición de colocar palmas y flores frescas a su
alrededor durante el Domingo de Ramos). Las sepulturas estaban ordenadas
circularmente, distribuidas en forma concéntrica alrededor de la cruz central. Esta
venta haría que las sepulturas se adornen y se cuiden con un particular esmero y que
las preferentes fueran ocupadas por los cadáveres de aquellas personas cuyas virtudes
o relevantes servicios a la sociedad les hayan hecho un lugar distinguido en el aprecio
de la autoridad y sus conciudadanos (“el Gobierno reservará algunas sepulturas para
asignarlas oficialmente a aquellas personas que se distingan por sus méritos en
cualquier rama del servicio público”), y de ahí comienza otra tradición, la de los
monumentos públicos y las honras fúnebres, contrapuesto a los que son enterrados
en una fosa común y sin ninguna ceremonia.
Surge así la individuación de los muertos, que hasta entonces eran enterrados en
sepulturas anónimas ocultas bajo las losas de las iglesias. Los difuntos comienzan a
gozar de un nombre propio, distinguible dentro de lo que hasta entonces era una
masa anónima de fieles.
Antes de 1822 los muertos porteños eran sepultados dentro de las iglesias, en
conventos y en monasterios, en la Iglesia Catedral y parroquias. En el período
colonial el entierro era intramuros, como un medio de acceso a lo trascendente y de
unión con la divinidad, que usualmente incluía misas cantadas, una procesión
numerosa con posas, hachas encendidas, catafalco, mortaja y telas de luto cubriendo
el ataúd. Se crearon capellanías con donaciones y obras piadosas y se elegían lugares
de sepultura cercanos al coro o al altar de las iglesias.
Sobreviene luego el discurso médico y en 1794 principian los debates por la creación
de los cementerios extramuros, deja de tolerarse el entierro dentro de las iglesias por
considerarse “insalubre y contrario a la decencia de los templos” y no se acepta la
presencia de cadáveres tirados en las calles, por ser esto también “demasiado
indecente”; se trata de separar de la vista el espectáculo horroroso de un cadáver”.
Las “muertes de los angelitos” cumplían una función social. El viajero inglés
Beaumont relata que fue invitado a una celebración ofrecida en 1826 por el alcalde de
San Pedro en “regocijo y agradecimiento” por la muerte de su único hijo y heredero, y
describe una sala ricamente decorada y “llena de caballeros y damas bien vestidos”
que bailaban danzas españolas y minués “con su habitual gracia” a plena vista del
cadáver.
Luego de esta introducción en el tema de la muerte, seguramente se preguntarán
Uds. qué tiene que ver todo esto con los Actos y Derechos de Autoprotección? No se
apresuren (la intención fue contextualizar la situación) , que ahora viene la
explicación y su relación con al actual artículo 61 relativo a las Exequias como
Directiva Anticipada, el último artículo de los 11 de ese Capítulo 3 de Derechos
Personalísimos.
1) El gobernador Manuel Dorrego fue fusilado el 13 de diciembre de 1828 por orden
del general Lavalle. El cuerpo fue trasladado sin ceremonia a la iglesia del pueblo de
San Lorenzo, partido de Navarro, y enterrado a las afueras del templo, en una fosa
común.
Un año después fue exhumado y convertido en símbolo de la restauración federal en
el pueblo de Pilar. Sus restos, en parcial estado de descomposición, fueron
diferenciados de los “muchos huesos sueltos de otros cadáveres” por sus ropas. Relata
la Gaceta Mercantil No 1.749, del 2 de noviembre de 1829 (día de los fieles difuntos)
que “el Cura no ha perdonado gasto ni diligencia para darles todo el brillo posible …
Músicos, cera, adornos para el túmulo que se formó en la Iglesia, cantores llevados de
otras distancias, un destacamento de tropa …, todo fue proporcionado y costeado por
el cura para rendir este último homenaje”. Luego el gobernador Viamonte ordenó su
exhumación y traslado a Buenos Aires para que se le rindieran “los honores que no le
fueron dados en los infaustos días de su violenta muerte”.
Tras una escala en San José de Flores (la iglesia del padre Jorge Bergoglio, actual
Papa Francisco), el 20 de diciembre de 1829 el cuerpo arribó al templo de La Piedad,
donde se celebró una misa de réquiem y a continuación fue trasladado, en compañía
del gobierno y de una compañía de granaderos, al Fuerte convertido en capilla
ardiente y donde se lo veló. A la mañana siguiente la procesión fúnebre partió hacia la
Catedral, con el flamante gobernador Rosas a la cabeza; salvas y cañones escoltaron
el coche fúnebre, “una magnífica carroza” con “caballos ricamente enjaezados”. Una
urna cineraria recibió sus restos, con cuatro llamas votivas a sus costados y una
columna central rematada con la palabra “justicia”. El cura pronunció una extensa
sucesión de alabanzas con analogías bíblicas. Finalmente la procesión se dirigió al
Cementerio del Norte y, conforme con la tradición, “los inválidos, los ancianos, los
mendigos, los niños de las escuelas seguían las filas compactas” del cortejo.
DORREGO había pedido a su esposa, en una carta redactada inmediatamente antes
del fusilamiento, que le mandara “hacer funerales y que sean sin fasto”. Su deseo se
vio doblemente incumplido:
a) al ser sepultado sin ceremonia en una fosa común en 1828 y
b) por la pompa fastuosa de sus funerales en 1829.
2) CORNELIO SAAVEDRA, Presidente de la Primera Junta de Gobierno de 1810,
antes de morir dejó escritas las indicaciones para su funeral en una carta familiar –
como depositaria de las previsiones fúnebres-, pidiendo que “se eviten los gastos
superfluos” y que sus restos fueran enterrados en “una sepultura de las comunes o de
última clase sin ponerse en ella lápida, tabilla ni cruz alguna que pueda distinguirla
de las demás”. No obstante ello y, a sabiendas de que esto podía no ser cumplido,
pidió a sus hijos en su testamento, que ejecutaran puntal y literalmente “lo que verán
estampado y firmado por mí en el papel que he dejado cerrado y lacrado en poder
de su madre. Si consideran que con mi vida concluye también mi autoridad
doméstica, persuádanme al menos de que no concluyó mi derecho a pedirles y
suplicarles tenga efecto el contenido de dicho papel, que quiero se lea a presencia de
mi cadáver”.
Unos meses después de su muerte, el gobierno dispuso la organización de exequias
públicas y el traslado de sus restos a un monumento sepulcral que se mandó
construir en el Cementerio del Norte. El gobernador encabezó la ceremonia y el
elogio fúnebre.
3) FACUNDO QUIROGA, el caudillo riojano federal, fue asesinado en Barranca Yaco
el 16 de febrero de 1835, y fue inhumado en la Catedral de Córdoba.
Un año después, a pedido de su viuda, el gobernador Rosas ordenó la exhumación de
cadáver y su traslado a Buenos Aires.
En Córdoba, el cadáver fue exhumado y velado durante 2 días y se celebraron
funerales en su honor. Luego se emprendió su traslado en una carroza fúnebre
pintada de color rojo punzó.
El cuerpo arribó a su segunda morada, la iglesia del pueblo de San José de Flores,
donde se realizó el responso, y allí aguardó el cadáver hasta el 7 de febrero de 1836,
cuando los restos de Quiroga fueron conducidos a Buenos Aires, donde fueron
recibidos por un cortejo de más de 30 carruajes que los escoltaron hasta la iglesia de
San Francisco, donde se repitieron los votos fúnebres ante la presencia del gobierno y
de todo el clero regular y secular de la capital.
“Las exequias han sido solemnes. La orquesta y canto eran sobresalientes, los
adornos fúnebres muy apropiados y un majestuoso catafalco con los
correspondientes trofeos e insignias militares se elevaba en el centro del templo”.
El 19 de febrero de 1836, en el 1o aniversario de la muerte ya menos de dos semanas,
se volvió a celebrar el funeral en el templo de San Francisco y luego partió una
procesión encabezada por el gobernador para depositar los restos de Quiroga en el
monumento sepulcral construido al efecto en el Cementerio del Norte, que no fue su
última morada.
Rosas ejecutó a los verdugos e hizo traer de Córdoba la galera en la que Quiroga
encontró la muerte y la exhibió junto con el retrato del riojano. “El Facundo” de
Sarmiento así lo describe: “la galera ensangrentada y acribillada de balazos estuvo
largo tiempo al examen del pueblo, y el retrato de Quiroga, como la vista del patíbulo
y de los ajusticiados, fueron litografiados y distribuidos por millares”, en tanto que
José Rivera Indarte en “Rosas y sus opositores”, se refería a los fastuosos funerales
con que despedía a sus aliados y la negativa de sepultura que le deparaba a sus
enemigos –como la negación de sepultura al gobernador Mazza-, y alude también a
los funerales de Encarnación Ezcurra, “muerta la Encarnación, Rosas le mandó hacer
funerales espléndidos … su cuerpo estuvo expuesto como los de las Reinas. Se
hicieron misas, salvas, funerales, como si la soberana del pueblo hubiese dejado de
existir”. Esteban Echeverría, en “El Matadero”, relata que fue precisamente la
ausencia del luto en honor de Encarnación lo que delató al joven unitario capturado
por los “carniceros federales”.
4) BERNARDINO RIVADAVIA falleció en España en 1845 y la repatriación de sus
restos fue promovida por la Sociedad de Beneficencia que él mismo había fundado y
fue calurosamente acogida por el gobierno del Estado de Buenos Aires en 1857. La
celebración fúnebre consistió en procesión, misas y discursos al pie de la tumba, con
la participación destacada de corporaciones científicas, civiles y religiosas.
Bartolomé Mitre lo califica como la “apoteosis de Rivadavia”. No solamente era
necesaria la repatriación de sus restos, sino también la construcción de un
monumento en su honor y la “distribución de bustos del héroe en todas las escuelas,
colocados en el paraje más visible”. Foucalt hace referencia a que “los castigos sean
una escuela más que una fiesta; un libro siempre abierto antes que una ceremonia”.
Dardo Rocha advierte que se contravino abiertamente la propia voluntad del
difunto, “que había llegado a manifestar que no sentía ningún lazo afectivo con su
país” y que había pedido poco antes de morir, en 1845, que sus restos no
fueran enterrados en Buenos Aires. La muerte pública se impuso sobre la
privada una vez más.
Ese incumplimiento de la voluntad de Rivadavia dio origen a la conocida “maldición
del sillón de Rivadavia”, como manera de explicar el castigo de la Argentina,
condenada a la corrupción y los malos gobiernos, ya que los Presidentes se sientan en
el sillón que ocupó en su mandato en 1826 y su primera Constitución unitaria.
5) El general JUAN LAVALLE falleció asesinado de un balazo en la ciudad de Jujuy,
donde se refugió tras la fallida campaña de 1841. Sus oficiales llevaron consigo el
cadáver para que sus enemigos no se lo apropiaran. Las tropas de Oribe los
persiguieron hasta la frontera con Bolivia con el único propósito de hacerse con los
restos del difunto y “cortarle la cabeza”.
Los coroneles de Lavalle, Danel y Céspedes, al llegar cerca de Humahuaca y ante el
avanzado estado de descomposición del cuerpo, le extirparon las vísceras y las
enterraron cerca de la capilla de la Inmaculada Concepción de Huacalera,
conservando los huesos limpios y la cabeza, que sumergieron en salmuera.
Envolvieron estos despojos del general Lavalle en la bandera argentina y le realizaron
funerales solemnes cuando llegaron a Bolivia.
El general Oribe, imposibilitado de darles alcance, solicitó formalmente –y sin éxito-
al gobernador de Chichas la extradición de los restos. El jefe militar boliviano rechazó
“con horror tal atroz reclamación”.
Luego de la repatriación de Rivadavia en 1857, se pidió el traslado de “los preciosos
restos del mártir de la libertad D. Juan Lavalle” y el gobierno de Buenos Aires ordenó
su repatriación, disponiendo por decreto la exhumación del cuerpo y la “traslación de
aquellas preciadas reliquias … para que descansen en el seno de la patria rodeadas del
amor y del respeto de sus conciudadanos”, lo que se concretó en 1861, unos meses
antes del aniversario de la batalla de Pavón.
6) JUAN MANUEL DE ROSAS desde su exilio en Inglaterra demanda el retorno de
sus restos una vez fallecido: “Mi cadáver será sepultado en el cementerio católico de
Southampton hasta que en mi patria se reoconozca y acuerde por el gobierno la
justicia debida a mis servicios. Entonces será enviado a ella previo el permiso de su
Gobierno y colocado en una sepultura moderada, sin lujo ni aparato alguno, pero
sólida, segura y decente”. Falleció el 14 de marzo de 1877 y su cuerpo fue enterrado
en el cementerio católico de Southampton bajo un monolito de granito rosado
construido por su hija Manuelita. A la fecha allí permanece, desobedeciendo su
voluntad.
En abril el gobierno prohibió la realización de oficio religioso alguno y al mismo
tiempo anunció la celebración de honras fúnebres en la Catedral en honor de las
víctimas del rosismo, calificadas como “mártires de la libertad”. Ese mismo día un
nutrido grupo abandonó la misa y se dirigió a la Recoleta para intentar tumbar la
estatua de la Virgen Dolorosa que presidía la recientemente remodelada tumba de
Facundo Quiroga, pero el cuerpo del caudillo ya no se encontraba bajo su sepulcro,
porque el yerno de Quiroga, Antonio Demarchi, lo había ocultado y colocado en
forma vertical detrás de una falsa pared en la bóveda familiar.
Normas Constitucionales
. Artículo 16: Principio de Igualdad, igualdad de oportunidades, cada ser humano es
distinto al otro. Ya Aristóteles decía que “la justicia es tratar desigual a los
desiguales”.
. Artículo 75, inciso 23: constituye a este principio como una obligación innegable
inmanente e innegable del Estado, tendiente a “garantizar la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
. Artículo 75, inciso 22: otorga rango constitucional a los Tratados y Pactos
Internacionales de Derechos Humanos, que son de orden público.
. Artículo 17: inviolabilidad de la propiedad, autodeterminación para el manejo del
patrimonio.
. Artículo 19: de importancia vital en el tema y utilizado por la CSJN en el Fallo
Bahamondez y Albarracini, “Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de
la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohibe”. Los actos de autoprotección deben ser respetados por los jueces, en tanto
no perjudiquen a terceros ni afecten la moral o el orden público.
. Artículo 33: derechos implícitos, los no enumerados.
Antecedentes Notariales
El término “Autoprotección” nace en las VIII Jornadas Notariales Iberoamericanas
realizadas en Veracruz, México, en 1998, para referirse a las previsiones para la
eventual pérdida del discernimiento.
Se trata de una necesidad social como consecuencia del aumento de la edad promedio
de vida de las personas y de los avances científicos y tecnológicos que tienden a la
supervivencia o continuidad de la vida, incluso artificial. Recuerdo el concepto griego
de Anankhé, la necesidad, como la madre del conocimiento (la ciencia), en el sentido
del motor o impulso que mueve a los descubrimientos o nuevas ideas. Cuántas veces
nos quedamos prisioneros del confort, de las comodidades, y vegetamos, nos
detenemos sin avanzar, sin explorar nuevos horizontes, sin abrir nuevas puertas!
Pero esto no sucede con la función notarial, que siempre se aggiorna, que se reúne
para debatir ideas (aunque sean algo locas, como las del final de este escrito), que
debaten hasta lo que a simple luz les parezca imposible, sin desmerecer ni minimizar
nada.
Evidencia de todo lo que digo es la “creación” de los Registros de Autoprotección en
los Colegios de Escribanos de las distintas provincias de la República Argentina, aún
mucho antes de la legislación positiva en nuestro actual Código Civil y Comercial
vigente desde el 1.8.15, y de lo que el Colegio de Escribanos de la 2o Circunscripción
de Santa Fe estuvo en la delantera de la iniciativa. A modo de unificación, merece
mencionarse también el Centro Nacional de Actos de Autoprotección creado por el
CFNA (Consejo Federal del Notariado Argentino).
Jurisprudencia previa al CCC
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el hombre es el eje y centro
de todo el sistema jurídico, y, en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza
trascendente- su persona es inviolable y constituye el valor fundamental con
respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (Fallo
Bahamondez, Marcelo s/Medida Cautelar, 6.4.1993, voto de los Dres. Barra y Fayt;
constituye un caso testigo de autodeterminación sobre el propio cuerpo).
La Cámara, en la instancia anterior, había sostenido que la decisión de Bahamondez
constitutía un “suicidio lentificado, realizado por un medio no violento, y no por
propia mano mediante un acto, sino por la omisión propia del suicida que no
admitía tratamiento y de ese modo se dejaba morir”.
Marcelo Bahamondez fue internado por una hemorragia digestiva y por su religión de
Testigo de Jehová decidió no someterse a ninguna transfusión de sangre. La Corte
denegó el recurso extraordinario por falta de un agravio actual atento que estaba
dado de alta de dicho cuadro desde hacía bastante tiempo.
“Cualquiera sea el carácter jurídico que se le asigne al derecho a la vida, al cuerpo,
a la libertad, a la dignidad, al honor, al hombre, a la intimidad, a la identidad
personal, a la preservación de la fe religiosa, debe reconocerse que en nuestro
tiempo encierran cuestiones de magnitud relacionadas con la esencia de cada ser
humano y su naturaleza individual y social” (Fallo Albarracini Nieves, Jorge
Washington s/Medidas Precautorias, 1.6.2012).
En 1º instancia se aceptó el pedido del padre de efectuarle la cirugía a su hijo y 2o
instancia lo negó; la Corte resolvió a favor de la declaración de voluntad del paciente,
haciendo referencia al caso Bahamondez y el art. 19 CN, pero en este caso ya con la
vigencia de la Ley 26.529, siendo el 1o fallo en hacer referencia a esta ley: “es posible
afirmar que la posibilidad de afirmar o rechazar un tratamiento específico, o de
seleccionar una forma alternativa de tratamiento, hace a la autodeterminación y
autonomía personal; que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo
con sus propios valores o puntos de vista, aún cuando parezcan irracionales o
imprudentes, y que esa libre elección debe ser respetada. Esta idea ha sido
receptada por el legislador en la Ley 26.529”.
En este caso la Corte no hizo lugar al pedido del padre del paciente a que se realice
una transfusión de sangre porque el paciente la rechazó en una directiva anticipada.
Pablo Albarracini, quien profesaba la religión de los Testigos de Jehová, ingresó al
hospital inconsciente y con varias heridas de balas a causa de un intento de robo –lo
cual tornaba en indispensable la transfusión de sangre para salvarle la vida-, y su
pareja exhibió un antiguo documento con firma certificada ante escribano público
donde el paciente rechazaba todo tipo de transfusiones de sangre. ¿Cómo terminó
esta situación en la realidad? Pues con que el paciente recuperó la conciencia, el
mismo día y horas después del fallo denegatorio, y dio su asentimiento para la
transfusión.
La Suprema Corte de Buenos Aires, con los votos del Dr. Roncoroni y la Dra. Kogan y
con anterioridad a la Ley 26.529, consagró el derecho de toda persona para otorgar
directivas anticipadas: “toda persona libre, adulta, consciente y en su sano juicio
tiene el derecho (la libertad) de rechazar o suspender el tratamiento de una
enfermedad que le es aconsejado o aplicado por profesionales del arte de curar, aun
a sabiendas de que ello le conducirá a la muerte” (S., M. d. C., 9.2.2005).
El fallo del Dr. Pedro F. Hooft, a cargo del Juzgado en lo Criminal Correccional de
Transición No 1 de Mar del Plata, fue el primero en reconocer la validez de las
directivas anticipadas otorgadas por escritura pública y el principio de la autonomía
del paciente, y aclaró especialmente que la falta de normativa constitucional no es
óbice para la plena operatividad de los derechos y prerrogativas otorgadas por estas
normas; que las directivas anticipadas constituyen un “instrumento legal cada vez
más necesario en el entramado médico jurídico existente hoy día, en la concreción
del derecho a la libre decisión, a la calidad de vida y a la preservación de la salud
como un proceso integral biológico, psicológico, social e historico, socio-individual”
(25.7.2005, causa “M.”).
Derechos y Actos de Autoprotección
Si bien el Código no define expresamente a ambos conceptos, la Dra. Alicia Rajmil,
Presidenta del Colegio de Escribanos de la 2o Circunscripción de Santa Fe y
principalmente Presidenta de IDeI (Instituto de Derecho e Integración), ha suplido
tal deficiencia y a conceptualizado la Autoprotección como “el Derecho que tiene todo
ser humano a decidir y a disponer sobre su vida, su persona y sus bienes para el
futuro, ante una eventual pérdida de su discernimiento o autogobierno”.
Se entiende por actos de autoprotección aquéllos actos por los que cualquier persona
con discernimiento dispone válida y eficazmente y de manera fehaciente sobre
cuestiones personales, de salud y/o patrimoniales, para el supuesto de que en un
futuro eventual (ya sea joven o mayor), le sobrevenga una discapacidad o una
incompetencia o se encuentre en un estado jurídico de capacidad restringida,
circunstancias éstas que priven a la persona, total o parcialmente, del discernimiento,
o bien que le impidan comunicar su voluntad, en forma definitiva como temporal.
Nuestro Código los designa a estos actos de autoprotección como Directivas
Anticipadas (el profesor Ricardo Rabinovich Berkman prefiere llamarlos
Declaraciones Previas), en tanto el derecho anglosajón distingue entre living will (los
que contienen cuestiones de salud) y trust (los de índole patrimonial) y los italianos
hablan del testamento biológico. En los Estados Unidos se les llama “testamentos
vitales” en referencia a la principal herramienta que las personas pueden utilizar para
comunicar sus deseos con respecto a la atención de emergencia y el final de la vida;
allí los hospitales, los centros médicos y los consultorios tienen formularios de
instrucciones anticipadas disponibles para los pacientes, y también funciona en dicho
país el Instituto Nacional del Envejecimiento.
Desmenucemos este concepto (canibalismo fuera) en sus partes constitutivas para
una mejor comprensión del tema:
. son actos autorreferenciales de manifestaciones o declaraciones de voluntad
(esencialmente revocables hasta último momento) y comprenden el derecho esencial
de cada ser humano a programar su vida.
Actos voluntarios, preventivos, personales, decididos libremente.
Actos jurídicos unilaterales: no dependen de la conformidad o aceptación de persona
alguna al momento de su dictado.
De ejercicio personalísimo.
. de manera fehaciente: ante escribano público; y además con 2 testigos en directivas
sobre salud por decreto reglamentario.
. discernimiento, capacidad para el otorgamiento: plena capacidad, mayoría de edad.
Toda persona humana que cuente con intención, discernimiento y libertad.
Consentimiento, asentimiento, voluntad jurídica, consentimiento informado para
actos médicos.
En caso de menores se considera que tienen discernimiento cuando den muestras de
suficiente madurez, “la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el
acto y sus consecuencias” (Cifuentes).
A partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
La edad es sólo una pauta para el CCC, se presume que el adolescente entre 13 y 16
años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no
resultan invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un grave riesgo
en su vida o integridad física; de no ser así, debe prestar su consentimiento con la
asistencia de sus progenitores y, en caso de conflicto, se resuelve teniendo en cuenta
su interés superior.
. su contenido consiste en instrucciones, directivas, decisiones, previsiones, que
dispongan, estipulen, modifiquen, revoquen, sobre ser todas las cuestiones que sean
de interés para el disponente, personales, de salud o patrimoniales, tendientes al
desarrollo y consecución de su proyecto de vida con calidad y más allá de las
vicisitudes que pueda sufrir su discernimiento o aptitud física, atento que la
decrepitud, la agonía y la muerte son etapas del proceso vital por finitud física y la
condición humana.
. para cumplirse en circunstancias eventuales, futuras, que pueden o no producirse,
como la disminución o la alteración de las aptitudes psicofísicas; que van más allá de
la edad, de todo grado de aptitud, de toda patología, de toda carencia.
. causa: cualquiera
. las estipulaciones son vinculantes para terceros con aptitud jurídica de adquirir
derechos y contraer obligaciones (persona física o jurídica) que tienen a su cargo
ejecutar las directivas: familiares, médicos, profesionales sanitarios, jueces,
Ministerio Público, operadores externos, trabajadores sociales, instituciones, etc.
Se prescinde del orden de prelación legal, de los parientes con deberes de asistencia y
alimentos, pudiendo recurrirse a los que se ocupan efectivamente y acompañan en su
vida al disponente.
. poder (y no mandato).
El poder tiene causa: el derecho de autoprotección, que no es un negocio jurídico
patrimonial, y se rige por sus propias reglas (no se extingue por la incapacidad
sobrevenida).
Es un poder preventivo que exige la capacidad del otorgante al momento de disponer
sus directivas anticipadas y designar apoderado.
. publicidad en tiempo oportuno. El Colegio de Escribanos de Rosario cuenta con un
Registro de Actos de Autoprotección; es de carácter reservado y está ordenado
alfabéticamente. Es uno de los primeros en Argentina. Córdoba lo habilitó el 18 de
diciembre de 2007 y Santa Cruz el 1 de marzo de 2010.
Importancia de la actividad del notario
El escribano realiza una labor preventiva y creativa con un sentido de responsabilidad
solidaria y coadyuva al servicio de la mejor vida y bienestar integral de las personas a
través de la entrevista, la consulta y la audiencia, acompañando, escuchando,
reconfortando, cuidando y en definitiva conteniendo al requirente y su entorno, cual
un filósofo de la esperanza que media entre “la confusión y la angustia que a veces
conviven con el uso de la razón” (Paolo Zatti).
La redacción escrituraria es relevante: lo aconsejable es que el disponente se exprese
en forma directa y que el notario apunte sus dichos en primera persona y lo aliente a
expresar sus motivos, sus vivencias, sus convicciones y los valores que lo mueven a
tomar esa decisión. Consignar asimismo la o las personas que conocen sus principios,
creencias y deseos y que el otorgante designa para que su voluntad sea cumplida en el
momento oportuno, y también las que rechaza para el cuidado de su persona y/o sus
bienes y sus causas, de ser posible, y su expreso pedido al juez para que los omita.
El documento así confeccionado por escritura pública es auténtico, hace plena fe de
las declaraciones que contiene y de la fecha, tiene matricidad y brinda seguridad a
quien tiene que cumplir las directivas impartidas.
Registro de Actos de Autoprotección
El Colegio de Escribanos de Rosario fue uno de los primeros en crear este Registro,
siendo el 3o luego de los Colegios de la Capital Federal y Buenos Aires.
Como su nombre lo indica, el escribano inscribe la escritura.
En caso de haber directivas sobre salud, y siempre que el otorgante lo autorice, se
transcribe una síntesis de las mismas en el formulario anexo a la inscripción; esto
facilita la más rápida ubicación cuando se requieran esos datos por los facultados
para su acceso, quienes deben estar expresamente indicados y autorizados para
solicitar informes.
Conclusiones
El emperador Marco Aurelio se preguntaba “si nuestra inteligencia nos acompañará
hasta el final”, convencido de que tiene una vida más corta que la existencia física. Y
Goethe dijo que “pensar es fácil, actuar es difícil; actuar siguiendo el pensamiento
propio es lo más difícil del mundo”. Más contemporáneo, Gabriel García Márquez
dijo en “Cien años de Soledad” que “el secreto de una buena vejez no es otra cosa que
un pacto honrado con la soledad”.
Mencionando estas grandes figuras de la historia, aclaro que no me propongo una
tarea ambiciosa, porque mi ignorancia es superlativa; lo mío no es un sacerdocio ni
mucho menos. Mi deseo es privilegiar esta conquista, más que nada para los que
dejaron de correr el tren que se les va de la estación, porque saben que a un destino
hay que llegar descansados y apreciando el trayecto; para los que siguen esperando
porque tienen fe y perseverancia y se resisten a entregarse al olvido; para quienes
consideran que han leído “todo” y advierten tardíamente que “nada” es el único
adverbio (o sustantivo?) aplicable a los libros; para los que saben que morir es no
estar más con los amigos; para quienes susurrando se hacen escuchar; para los que
tienen amigos que nunca llaman.
Todo afrontado con el buen humor que marca nuestro norte, pese a las aparentes
adversidades y contrariedades que no hacen otra cosa que enseñarnos el bien oculto
que esconden y que tenemos que descubrir para pasar a la etapa siguiente; esas
bendiciones disfrazadas de “maldición” y, como decía mi suegra, “lo que viene,
conviene”. Recuerdo un anuncio enorme a la salida de la ciudad que se dijo colocó la
funeraria “La Equitativa”, inspirada en el humor de la muerte: “No corra, nosotros lo
esperamos”. O bien como dijera Quino: “No pasan los años, se te quedan en el
cuerpo”.
Luego de estas reflexiones, quiero esbozar una idea que someto a la autoridad de esa
distinguida cátedra de Práctica Profesional del Notariado y a quien hago partícipes
por el arte de haberme inspirado. La misma consiste en contemplar la posibilidad
(habilitada por el art. 19 CN en cuanto a que lo que no está prohibido, está permitido)
de ofrecer a los clientes la confección de un Legado, una Carta de Legado o un
Testamento Ético –o el nombre que mejor les parezca, si están de acuerdo-,
entendiendo a este legado especial como una carta, un poema o un dibujo sobre
cualquier cosa que sea importante y que exprese el significado o la contribución que
otros han hecho en la vida, pudiendo ser su contenido, a modo de ejemplo:
a) definir valores y creencias personales,
b) describir lo que ha significado ser parte de la familia y de las generaciones pasadas,
c) la sabiduría que se desea impartir a las generaciones futuras,
d) las lecciones aprendidas de la gran maestra de la vida, e) lo que se ama de los seres queridos,
f) cualquier deseo persistente de perdonar o de pedir perdón,
g) fotos, h) videos o grabaciones, i) en definitiva, recuerdos o valoraciones que no tienen precio.
El sentido trasciende la autoprotección, es ayudar a los seres queridos a llenar el
vacío que deja la muerte, preparar un adiós ponderado, y es conveniente escribirlos
Ahora, antes que lo inesperado nos quite la oportunidad.
Y, si se me permite (son libres de eliminar estos párrafos si les resultan atrevidos),
haré dos consideraciones más: un pensamiento personal y una experiencia.
La primera –un pensamiento personal- es mi descontento con la Ley que establece la
Donación de Órganos y presume la voluntad del muerto de donar sus órganos salvo
manifestación fehaciente en contrario. Estimo que esto va contra la tan pregonada
autonomía de la voluntad, si bien se podría alegar en contrario el “salvar vidas”.
Antes de que el gobierno instalara el DNI tableta, cuando teníamos el documento en
libretita (y no estoy hablando de la Libreta Cívica ni de la de Enrolamiento), existía la
posibilidad de la anotación en una de sus hojas (por parte de personal del Correo) de
la negativa a la donación de órganos, negativa que surgía del despacho de un
telegrama gratuito con texto preimpreso dirigido al INCUCAI a través del Correo
Argentino. Ahora, al desaparecer ese documento-libretita, ¿dónde se anota? En
ningún lado, porque el sistema no lo permite, no hay modo de asentarlo en la tableta,
de modo que la voluntad surja del mismo documento, sin necesidad de acudir a otro
medio de prueba, como lo sería una directiva anticipada en ese sentido. Y esto no me
parece una cuestión baladí, menos en una ciudad marcada por el tráfico de drogas y
la trata de personas, la corrupción en general a través de distintos gobiernos, ¿y por
qué no el tráfico de órganos? No me extiendo más en el tema, sólo expreso mi
inquietud sobre el particular, y paso seguidamente al ejemplo prometido.
La segunda –una experiencia- radica en que hace ya bastantes años, cuando mi
esposo trabajaba en la Facultad de Medicina, en la Sección Alumnado, presenció un
hecho que paso a relatar:
por los pasillos del Hospital Centenario se veía a un reconocido cirujano y profesor,
el Dr. D. (omito su apellido completo pero conozco su nombre) corriendo a toda prisa
junto a un grupo de médicos y llevando a un indigente en una camilla al quirófano.
Las monjas, que en esa época cumplían funciones de asistencia en ese hospital
público nacional, se sentían admiradas por tan altruista y noble acción de ese
destacado y apreciado profesional que cobraba carísimas sus consultas y sin embargo
se mostraba tan humano y abnegado con una persona de la calle, y tan es así que
expresaban de ese modo con palabras ante el paso del “cortejo?”, y se sintieron aún
más asombradas cuando el médico les respondió: “es que quiero abrirlo antes
que se me muera, hermanitas”.
La respuesta (sincera e inconsciente, motivada quizás por la urgencia y el entusiasmo
que liberó los diques anímicos, conocidos en psicología como asco, vergüenza y
moral) exime de todo comentario –remarqué en negrita el término “profesor”,
integrante además de toda una tradición familiar de médicos, para resaltar la
influencia sobre un gran número de alumnos y el ejemplo que se sienten imitados a
seguir, precisamente por el lugar que ocupa en la sociedad y en el ámbito académico,
algo así como que “todo está permitido en nombre de la ciencia”, aunque revestido de
hipocresía y falsa preocupación por el prójimo, infringiendo el Principio General de la
Buena Fe-. En este respecto sí me parece atinada la precaución tomada en la ley
respecto de las investigaciones en salud.
Y como dicen que no hay 2 sin 3, me permito una última reflexión, motivada por el
respeto a la autonomía de la voluntad y en relación con la eventual discapacidad
(física, mental o jurídica) o pérdida de alguno de los sentidos plasmada en las
directivas anticipadas y en orden al Derecho de Autoprotección. Y de aquí tomo la
punta para efectuar una consideración de los sentidos, contemplando el lado
biológico (si no lo plasmo ahora y aquí, entonces ¿dónde y cuándo?
El notario da plena fe de lo que percibe por medio de sus sentidos, privilegiando los
sentidos llamados “superiores”, como la vista y el oído. Me detengo en este concepto y
quiero hacer alusión en especial al sentido del OLFATO que, si bien es cierto que los
olores o emanaciones percibidos o sentidos en un primer momento tienden a
desvanecerse con el paso del tiempo, como sucede con los evisceradores o médicos
forenses de la morgue que se acostumbran y se adaptan al buen estilo darwiniano a
los olores de lo podrido para poder hacer su trabajo, no es menos cierto, por otra
parte, que el Olfato es el único sentido que ingresa directamente al cerebro, sin pasar
previamente por el filtro del Tálamo -la estación de relevo de los sentidos- como sí lo
hacen los otros cuatro sentidos.
En otras palabras, lo “olido” pasa directamente del bulbo olfatorio a la corteza
prefrontal, sin pasar antes por el Tálamo; el Tálamo procesa las señales sensoriales en
su trayecto a la corteza cerebral, filtra lo importante de lo insignificante, excepto el
Olfato, que no tiene ese filtro y que ingresa directamente a la corteza prefrontal. De
ahí su importancia originaria.
Es decir, que su primera percepción es pura y no debe menospreciarse ni ponerla por
debajo de esos llamados “sentidos superiores”; baste como ejemplo de ello el éter o
anestesia usado para adormecer aplicado con un pañuelo en la nariz y que causa un
efecto instantáneo, más rápido aún que los inyectables. Insisto en esa primera
percepción, en el acto mismo de su primera ocurrencia y de lo que podría darse plena
fe, como hubiera sucedido por ejemplo si previo a la desgraciada explosión de Salta y
Oroño un escribano hubiera percibido, y por ende constatado, un fuerte olor a gas.
Confío no haber abusado de la audiencia y, por el contrario, haber despertado el
interés en las cuestiones planteadas por esta principiante en el tema, y me despido
haciendo mías, en orden al título de este trabajo, las palabras de la Dra. Taiana:
“Siempre ha de resultar más consolador equivocarnos por una mala elección propia
que atenernos al maltrato o trato indiferente de la persona designada por la ley o por
un juez ajeno a nuestra historia de vida”.
BIBLIOGRAFÍA:
- BARBERO, Dariel O. y DABOVE, Ma. Isolina, “Igualdad y no discriminación en los actos de autoprotección”, en Revista del Instituto de Derecho e Integración No 1, Rosario, Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2o Circunscripción, 2009.
- CAJIGAL CÁNEPA, Ivana, “Acerca de la Incorporación de los Derechos y Actos Personalísimos en el Código Civil y Comercial de la Nación”.
- CERNIELLO, Romina I. y GOICOECHEA, Néstor D., “Derecho de Autoprotección”, trabajo presentado en el XXIV Encuentro Nacional del Notariado Novel, San Javier, Tucumán, 24 al 26 de octubre de 2013.
- LLORENS, Luis R. y RAJMIL, Alicia B., “Derecho de Autoprotección. Previsiones para la eventual pérdida del discernimiento”, Buenos Aires, Astrea, 2010.
- LLORENS, Luis R. y TAIANA DE BRANDI, Nelly A., “Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”, Buenos Aires, Astrea, 1997.
- RABINOVICH BERKMAN, Ricardo: “Un importante aporte al reconocimiento de la autonomía de la voluntad a través de las directivas anticipadas”, www.aabioetica.org.
- ROCA, Facundo, “Representaciones y usos políticos de la muerte; discursos y prácticas fúnebres en la provincia de Buenos Aires (1822-1880)”, trabajo ampliado del presentado en el XV Congreso de Historia de los Pueblos.
- TAIANA DE BRANDI, Nelly A., “El Derecho de Autoprotección y la Eutanasia. El Mensaje del Papa Francisco de fecha 17 de noviembre de 2017”, artículo del 25.1.18, aceptado el 8.2.18.-
- TOBAR TORRES, Jenner A.: “Las directivas anticipadas, la planificación anticipada de la atención y los derechos a la dignidad y autonomía del paciente”, Revista Colombiana de Bioética No 1, Volumen 7, enero/junio 2012.
- ZANNONI, Eduardo, “Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”, 1996.